
Reseña: El emperador de todos los males

 Título: El emperador de todos los males. Una biografía del cáncer
Título: El emperador de todos los males. Una biografía del cáncer
Autor: Siddhartha Mukherjee
Edita: Debate, 2017
Encuadernación: Tapa dura.
Número de páginas: 688 p.
ISBN: 978-8499924496
SINOPSIS
En 2010, siete millones de personas murieron de cáncer en todo el mundo. Con esta fría estadística Siddhartha Mukherjee, médico e investigador oncológico, arranca su amplia y absorbente «biografía» de una de las enfermedades más extendidas de nuestro tiempo.
El emperador de todos los males es una crónica completa del cáncer desde sus orígenes hasta los modernos tratamientos (quimioterapia de diversos tipos, radioterapia y cirugía, además de la prevención) que han surgido gracias a un siglo de investigación, ensayos y pequeños avances trascendentales en muchos lugares distintos.
Este libro es un repaso a la ciencia del cáncer y a la historia de los tratamientos que le han hecho frente, pero también es una reflexión sobre la enfermedad, la ética médica y las complejas y entrelazadas vidas de los oncólogos y sus pacientes. La empatía que muestra Mukherjee hacia los enfermos de cáncer y sus familias, así como hacia los médicos que muy a menudo tan pocas esperanzas les pueden ofrecer, hacen de este libro una historia llena de humanidad de una enfermedad compleja e inasible.
RESEÑA
Hoy sabemos mucho acerca del cáncer. Y, precisamente, una de las cosas que más ha costado comprender es que el cáncer no es una sola enfermedad sino muchas. En un afán simplificador las llamamos cáncer porque todas ellas poseen una característica común: el crecimiento anormal de células. En este libro vamos a profundizar en todos sus aspectos.
Mukherjee ha escrito un libro excepcional. Ampliamente galardonado, estamos ante una biografía en el sentido más fiel de la palabra. Como su propio autor afirma, es «un intento de entrar en la mente de esta enfermedad inmortal, entender su personalidad, desmitificar su comportamiento». Quizás logrando comprender sus mecanismos de funcionamiento —que nos han sido esquivos durante mucho tiempo— podamos ser capaces de ponerle fin. El objetivo último del libro es por tanto responder a dos preguntas: ¿puede imaginarse en el futuro un final del cáncer? ¿Es posible erradicar para siempre esta enfermedad de nuestro cuerpo y nuestras sociedades?
El libro comienza con una dedicatoria muy especial:
A Robert Sandler (1945-1948) y a quienes vivieron antes y después de él.
El pequeño Sandler tiene un papel relevante en esta historia así que permitidme que, pese a la extensión, reproduzca en esencia lo que nos cuenta Mukherjee:
Robert Sandler tenía dos años. Su hermano mellizo, Elliott, era un niño que apenas empezaba a andar, activo y angelical de salud perfecta.
Diez días después de su primera fiebre, el estado de Robert empeoró de manera significativa. La temperatura subió. El color de la tez pasó de rosado a un espectral blanco lechoso. Lo trasladaron al Hospital Infantil de Boston. El bazo, un órgano del tamaño de un puño que almacena y produce sangre (por lo común apenas palpable debajo de la caja torácica), estaba notoriamente agrandado, sobre todo en la parte inferior, como una bolsa cargada en exceso. Una gota de sangre observada bajo el microscopio de Farber [Sydney Farber, un médico con un protagonismo esencial en el libro] reveló la identidad de su enfermedad: miles de inmaduros blastos leucémicos linfoides se dividían a un ritmo frenético y sus cromosomas se aglomeraban y desaglomeraban, como diminutos puños apretados que se abrieran y volvieran a cerrarse [se trataba de leucemia].
Sandler llegó al Hospital Infantil apenas unas semanas después de que Farber recibiera su primer paquete de Lederle [un laboratorio farmacéutico]. El 6 de septiembre de 1947 el médico comenzó a inyectarle ácido pteroilaspártico (PAA por sus siglas en inglés), el primero de los antifolatos de Lederle.
El PAA surtió escaso efecto. A lo largo del siguiente mes el letargo de Sandler fue en aumento. El niño desarrolló una cojera como consecuencia de la presión de la leucemia sobre la médula espinal. Aparecieron dolores en las articulaciones y otros violentos dolores migratorios. Luego, la leucemia irrumpió en uno de los huesos del muslo, causando una fractura y desencadenando un dolor cegadoramente intenso e indescriptible. Hacia diciembre el caso parecía desesperado. La punta del bazo de Sandler, más densa que nunca a causa de las células leucémicas, cayó hasta la pelvis. El niño estaba retraído, indiferente, hinchado y pálido y se encontraba al borde de la muerte.
Sin embargo, el 28 de diciembre Farber recibió de Subbarao y Kiltie una nueva versión del antifolato, la aminopterina, un fármaco que mostraba un pequeño cambio con respecto a la estructura del PAA. En cuanto tuvo la sustancia farmacológica en sus manos, Farber comenzó a inyectar al niño con la esperanza, a lo sumo, de un breve aplazamiento en la evolución del cáncer.
La respuesta fue notoria. El recuento de glóbulos blancos, que había escalado a niveles astronómicos —diez mil en septiembre, veinte mil en noviembre y casi setenta mil en diciembre— dejó de repente de crecer y se mantuvo en una meseta. Luego, hecho aún más notable, comenzó a caer efectivamente y los blastos leucémicos menguaron poco a poco en la sangre hasta casi desaparecer. Para fin de año, el recuento había disminuido hasta alrededor de una sexta parte de su valor máximo y rozaba un nivel casi normal. El cáncer no había desaparecido —bajo el microscopio todavía se observaban glóbulos blancos malignos—, pero había cedido temporalmente, congelado en un punto muerto hematológico en el helado invierno bostoniano.
El 13 de enero de 1948 Sandler volvió a la clínica, caminando por sí solo por primera vez en dos meses. El bazo y el hígado se habían reducido de manera tan espectacular que la ropa del niño, señaló Farber, caía «floja en torno al abdomen». Robert ya no tenía hemorragias. Mostraba un hambre voraz, como si tratara de recuperar seis meses de comidas perdidas. En febrero, indicó Farber, el estado de alerta, la nutrición y la actividad del niño eran iguales a los de su hermano mellizo. Durante más o menos un mes, Robert y Elliott Sandler volvieron a parecer idénticos.
[…] Como señaló un cirujano, los niños con cáncer solían estar «escondidos en los lugares más recónditos de las salas del hospital». De todas maneras, estaban en su lecho de muerte, argumentaban los pediatras; ¿no sería más amable y generoso, insistían algunos, «dejarlos morir en paz»? Cuando un clínico sugirió que los novedosos «productos químicos» de Farber se reservaran como recurso de última instancia para los niños leucémicos, este, recordando su anterior labor de patólogo, replicó: «Para entonces, el único producto químico que necesitaremos será el líquido para embalsamar».
El pequeño Sandler finalmente sucumbió a la leucemia. Pero su muerte no hizo sino espolear más aún el frenesí por comprender el cáncer y tratar de buscarle una cura. Este caso fue el comienzo de la quimioterapia, y gracias a sus resultados se desató una lucha encarnizada por vencer la enfermedad.

Y en este sentido, la historia del cáncer es una historia militar, «la lucha contra un enemigo informe, intemporal y ubicuo». A lo largo de las páginas de este libro vamos a alegrarnos por las victorias y a sufrir con las derrotas, asistiremos a los esfuerzos de médicos, pacientes, políticos y la sociedad en general por vencer campaña tras campaña; en esta historia hay actos de heroísmo y también de arrogancia, de supervivencia y resiliencia y, huelga decirlo, de «heridos, condenados, olvidados, muertos». En definitiva, el cáncer aparece verdaderamente, tal cual escribió un cirujano decimonónico en la portada de un libro, como «el emperador de todos los males, el rey de los terrores».
El libro está escrito en un tono cálido porque entremezcla los datos «asépticos» de la historia de la ciencia con las experiencias personales de médicos, enfermos y la suya propia, tejiendo de esta forma un texto que no te deja indiferente. Pese a la abundancia de información, su lectura te acompaña y te guía como sólo consiguen los buenos escritores al contar historias complejas: se trata de embarcarnos en un viaje del que sabemos el punto inicial pero desconocemos a dónde nos va a llevar. Mukherjee nos cuenta que su idea inicial era la de escribir un diario del curso de formación avanzada en medicina del cáncer que había recibido en el Instituto del Cáncer Dana-Farber y el Hospital General de Massachusetts, en Boston.
Lo que pasó es que lo que iba a ser un «sencillo» manual, se convirtió en un viaje más grande de exploración que le llevó a las profundidades no solo de la ciencia y la medicina, sino de la cultura, la historia, la literatura y la política, al pasado del cáncer y a su futuro.
El futuro. Como decía al comienzo, una de las cuestiones que trata de resolver el autor es qué ocurrirá en el futuro, si conseguiremos acabar con la enfermedad. Hemos asistido a demasiados anuncios que vaticinaban una cura —tras la publicación de los resultados del Proyecto Genoma Humano con la secuenciación de nuestro ADN se pensó que habíamos llegado— que luego han probado ser meras desilusiones. Y es que ya lo dijeron los antiguos griegos. Los griegos utilizaban una evocadora palabra para describir los tumores: onkos, que significa «masa» o «carga». Hoy sabemos que el cáncer es, en efecto, «el peso incorporado a nuestro genoma, el contrapeso de plomo a nuestras aspiraciones de inmortalidad».
La ciencia médica ha comprendido que los oncogenes (los genes cuyo anormal funcionamiento provocan la enfermedad) surgen de mutaciones en genes esenciales que regulan el crecimiento de las células. Estas mutaciones se acumulan cuando los carcinógenos dañan el ADN, pero también debido a errores aparentemente azarosos cuando las células se dividen. Evitar la exposición a los carcinógenos es algo que podríamos llegar a conseguir, pero evitar las mutaciones en nuestro ADN es imposible. La vida evoluciona gracias a esas mutaciones.
Entonces, la conclusión sería que solo podremos liberarnos del cáncer en la medida en que podamos liberarnos de los procesos de nuestra fisiología que dependen del crecimiento: el envejecimiento, la regeneración, la curación y la reproducción.
Mukherjee reconoce que «no está claro si una intervención que discrimine entre crecimiento maligno y crecimiento normal es siquiera posible. Tal vez el cáncer defina el límite exterior intrínseco de nuestra supervivencia. Cuando nuestras células se dividen y nuestro cuerpo envejece, y las mutaciones se acumulan inexorablemente unas sobre otras, el cáncer bien podría ser el término final en nuestro desarrollo como organismos».

Mi padre murió de cáncer hace tres años. No llegó a sobrevivir más de un mes desde el diagnóstico inicial. Dos de mis tíos, mis dos abuelos y otros familiares también han muerto de cáncer. Y estoy seguro de que lo mismo podéis decir la mayoría de quienes estáis leyendo esto. Este libro me ha permitido comprender muchas de las cosas que en mi completa ignorancia yo llamaba «incoherencias» cuando el oncólogo trataba de explicar la evolución de la enfermedad de mi padre.
Pero también me ha hecho tener claras otras perspectivas:
- Nosotros, como sociedad, no podemos permitir que gente sin escrúpulos quiera beneficiarse del estado de desolación que provoca un diagnóstico de cáncer en determinados enfermos. Estamos acostumbrados a que charlatanes y estafadores de la peor calaña mientan al afirmar que siguiendo determinada dieta o tomando cualquier brebaje vamos a curarnos de la enfermedad. O que el cáncer es producto de un trastorno mental. Esas personas deberían estar en la cárcel. Y si no lo están es porque tenemos leyes que no son claras a la hora de atajar esas conductas. En nuestra mano está el obligar a los políticos a que esta situación cambie.
- Las enfermedades —como el cáncer, Parkinson, Alzheimer y un largo etcétera— sólo pueden vencerse a través de la investigación científica. Sólo la ciencia posee los mecanismos adecuados para comprender cómo se desarrollan, cómo evolucionan y, en definitiva, qué terapias son las más adecuadas para ponerles coto. Apoyar la ciencia, apoyar la investigación biomédica, es la mejor forma de que cuando oigamos la palabra «cáncer» no sintamos un escalofrío que nos recorra todo el cuerpo.
- Por último, y en particular en el caso del cáncer, quizás deberíamos concentrarnos en prolongar la vida en vez de tratar de eliminar la muerte; en convertir la enfermedad en una situación crónica que permita llevar una vida lo más normal posible gracias a la medicación. A lo mejor, «la manera de “ganar” la guerra contra el cáncer consiste, quizá, en redefinir la victoria».
Os recordamos que los días 13, 14 y 15 diciembre de 2018 tendremos nuestra quinta edición de Desgranando Ciencia. Para más información, seguid leyendo el blog.


Licenciado en derecho. Máster en Bioderecho. Doctorando en Ciencias Jurídicas
No soy científico. Mi trabajo diario no está relacionado con la ciencia ni con el periodismo. Por lo tanto, una buena pregunta sería ―y es cierto que me la han planteado alguna vez― por qué dedico tanto tiempo a leer y a escribir sobre temas científicos. Y mi respuesta es que es una necesidad.
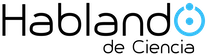


Gustavo pozos Vigueras
Publicado el 01:59h, 07 eneroExelente reseña este libro fue la piedra angular en mi formación como enferméro oncologo
José Luis Moreno
Publicado el 12:33h, 08 eneroMuchas gracias!
Y, si no te importa que te pregunte, ¿en qué manera te influyó este libro? Cuando lo leí pensé que nos permitía tener una visión más «humana» de la ciencia y la medicina, y que sería una lectura muy recomendable para quienes trabajan en ciencias de la salud.
Un cordial saludo