
Espacios compartidos, chalecos y oficinas.
Llevo un tiempo fijándome en lo que pasa en una calle que tengo prácticamente al lado de casa, en Barcelona. Al principio la calle era bastante normal, una calle que tenía un tráfico relativamente elevado en una zona que es el corazón de los comercios del barrio.
Es una calle con cierto regusto a tradicional, por lo que implica vivir en un barrio que en la ciudad se considera “como un pueblecito”.
Y lo que vengo observando es cómo ha cambiado esta calle desde una perspectiva urbanística. Poco a poco, se ha ido operando una transformación que ha realizado cambios en la forma en que peatones y conductores se relacionan.
¿Y cómo? Pues la respuesta es muy fácil: se han eliminado bordillos, se han puesto algunos árboles a lo largo de lo que vendría a ser la “zona peatonal” y se han suprimido las señales de tráfico. Me fijé en cómo los conductores y los peatones han cambiado su conducta gracias a todos los cambios anteriores. Y es que los coches circulan bastante más lento y los peatones miran más, podría parecer que iba a ser origen de calamidades, pero me sorprendió ver que se goza de un ambiente menos tenso. La zona se ha peatonalizado sin estar realmente peatonalizada.
¿Qué se esconde detrás de esto? Finalmente, me decidí a buscar cómo iba todo este asunto. Y, evidentemente, no era cosa de magia, sino de conducta.
«Shared space», o la incertidumbre en el espacio vial
Me encontré con el nombre de “Shared Space” (espacio compartido). No es un concepto nuevo (ni tampoco se exprimieron el cerebro al ponerlo), de hecho, antes de la llegada masiva del automóvil, era común que peatones, ciclistas, carros y otros modos de transporte compartieran el mismo espacio en calles y plazas de las ciudades europeas.
Veamos por qué funciona esta forma de urbanismo (Schettino et al, 2008).
Los espacios compartidos parten de la base de la eliminación de señalización y regulación estricta. Al eliminar las señales, semáforos y barreras físicas, se incrementa la incertidumbre en el espacio vial.
Esta incertidumbre obligará a todas las personas involucradas a prestar mayor atención al entorno y a los demás, en lugar de confiar ciegamente en reglas externas.
El segundo punto es la integración espacial de todos los usuarios, así peatones, ciclistas (sí, también los patinetes a motor) y vehículos comparten el mismo espacio físico, sin segregación clara.
Esto parece fomentar la negociación directa del uso del espacio, lo que reduce actitudes competitivas y promueve el respeto mutuo. Así, se pondrá mayor atención y contacto visual entre peatones y conductores que negociarán quién pasa entre ellos dos. Asimismo, provocará la reducción de la velocidad al no tener referencias claras y la presencia de otros peatones y vehículos en el mismo lugar.
Responsabilidad individual y reducción en la accidentalidad
Todo esto incrementa la responsabilidad individual y la capacidad de anticipar movimientos ajenos, disminuyendo situaciones de riesgo, incentivando los comportamientos más cívicos y cuidadosos por parte de todas las personas implicadas.
Los datos son muy claros: se reportaron reducciones significativas en la accidentalidad (hasta un 53% en algunos casos) y mejoras en la percepción de la seguridad vial: la cooperación resulta clave en estos entornos.
En la siguiente imagen (Walker, 2016), podréis ver la diferencia entre antes y después:

Como podéis observar, se han eliminado las señales de tráfico, los bordillos han pasado a estar al nivel de la calzada por donde pasa la circulación y el espacio ya no está tan claramente segregado entre peatones y vehículos.
Sin enseñar nada. Sin fuerza de voluntad. Simplemente cambiando el entorno.
Y aquí está lo que realmente me fascina tanto: cambiando el entorno puedes cambiar cómo la gente se relaciona, sin que de repente todas las personas se vuelvan más sociales, ni más humanas: simplemente cambiando lo que te rodea.
¿Y si pudiéramos hacer algo parecido en la organización en la que estamos? ¿Y si fuera posible cambiar el entorno de forma que mejoráramos los resultados, en lugar de realizar acciones formativas que supongan un esfuerzo para la organización y las personas implicadas?
Eso mismo debieron pensar en el Hospital Clínico Juan Carlos y el Hospital Universitario Príncipe de Asturias.
Los datos del estudio de Gómez Barriga et al (2020) mostraron unos resultados muy ilustrativos cuando decidieron reducir el tiempo de preparación y administración, las interrupciones y los errores cuando el personal de enfermería daba la medicación a sus pacientes.
Lo que se les ocurrió es ponerles unos chalecos bien llamativos mientras gestionaban este desempeño, creyendo que así no sufrirían interrupciones que derivaran en errores.

Los datos que recopilaron no podrían haberles dado más la razón. Por ejemplo, las interrupciones pasaron de 2.336 a 670 con chaleco, o sea, el 71,3% menos. El tiempo de preparación y administración de medicamentos se redujo un 23% y un 41% respectivamente con el chaleco puesto. Y por último, los errores de medicación bajaron hasta un total de 80%.
¿Qué se ahorraron los hospitales? Formación específica y evitar dar explicaciones sobre por qué no es buena idea molestar a enfermeras y enfermeros mientras están en la tarea, ya que el propio chaleco alejaba a los pacientes, sus familiares y propios compañeros. Más allá de los ahorros, reducción de medicación mal administrada (que no es poco), intento transmitir lo poderoso que es cambiar el entorno en determinados lugares. Y cómo lo hace de manera colectiva.
Y llegamos a la parte en la que esto puede darte ideas, en cómo modificar tu entorno para que las personas de la organización se sientan impelidas a realizar acciones que, de otra forma, van a tener que “aprender” (que no me refiero a suprimir formación continua).
La conducta organizacional y los espacios urbanos
Según Luthans et al (1979), a través del llamado Análisis de la conducta organizacional (OBM por sus siglas en inglés) que utiliza enfoque conductual, se aborda la modificación de los espacios físicos y ambientales como una estrategia fundamental para influir en la conducta de los empleados dentro de las organizaciones, facilitando la consecución de los objetivos de la organización.
Así, por ejemplo, una empresa manufacturera enfrentaba problemas de baja productividad y frecuentes errores en la línea de ensamblaje. Se creía que el espacio de trabajo estaba desorganizado, con las herramientas dispersas y áreas de paso obstruidas, lo que generaba distracciones y retrasos.
Cuál fue la intervención que se propuso:
- Se reorganizó el espacio físico, delimitando claramente las áreas de trabajo y de tránsito.
- Se implementaron estaciones de herramientas ubicadas estratégicamente para facilitar el acceso rápido y ordenado.
- Se mejoró la iluminación y ventilación en la zona de ensamblaje.
- Se colocaron señales visuales y recordatorios en puntos clave para reforzar conductas deseadas, como el uso correcto del equipo y el orden en el puesto de trabajo.
- Se pasó de tener espacios cerrados entre los profesionales de medio rango y se abrió para favorecer la comunicación espontánea.
Hubo un aumento significativo en la productividad y reducción de errores, así como en el ambiente laboral, satisfacción de los empleados y colaboración entre los profesionales de rango medio.
Pero voy a ir más allá, en la búsqueda también encontré el llamado Urban Planning Office Design, en la que, aseguran, hay que pensar en tu espacio de trabajo como una microciudad o microbarrio.
Así, las plazas del centro son espacios para la colaboración, los parques son zonas tranquilas para el trabajo individual y las áreas de actividad son como senderos urbanos (Simplova, 2025). Incluso llegan a proponer un diseño biofílico (Vergara, 2020), que hace referencia a la conexión innata que tenemos los humanos con la naturaleza, o escritorios con cinta de correr en lugar de silla (Ben-Ner et al, 2014).

En general, podemos hablar sobre el Workplace Strategy y el Workplace Design, como dos métodos complementarios en los que nos podemos encontrar con propuestas interesantes, como eliminar los puestos fijos de trabajo, trabajar en zonas de colaboración o privadas, establecer zonas de descanso, lugares de reunión con mobiliario modular y flexible para reconfigurar los espacios.
Pertenecientes a este ámbito, podemos hablar de la etnografía organizacional, una herramienta usada en el diseño organizacional, que busca comprender cómo funciona una organización desde la perspectiva de quienes la integran, indagando en sus comportamientos, valores, creencias y relaciones interpersonales. Gracias al etnodiseño, se generan ambientes más funcionales y significativos para la comunidad organizacional.

El entorno y la inteligencia colectiva
Al final, podríamos sugerir, que el espacio en el que desempeñamos nuestro trabajo tiene bastante que ver con lo que se espera de nosotros. Por ejemplo, si queremos un equipo que colabore, ¿no habrá que proporcionarles espacios libres y adaptables, eliminando todas las barreras que puedan encontrarse? ¿O espacios flexibles para encontrarse y promover la interacción o el trabajo individual según lo necesiten?
En la naturaleza, la estigmergia proviene del estudio de insectos sociales (como hormigas y termitas), que colaboran construyendo estructuras complejas gracias a las señales que dejan en su entorno.
¿Y si habláramos de estigmergia humana? La estigmergia humana provocaría que las acciones individuales puedan coordinarse de manera eficiente y espontánea mediante la modificación del espacio o los procesos, sin necesidad de instrucciones explícitas. No haría falta una comunicación directa entre los agentes, que solo interactúan con el ambiente, donde encuentran las señales que han dejado otros.
¿No sería el lenguaje escrito, de hecho, una forma de dejar señales en nuestro entorno? ¿Y no sería la Wikipedia una forma de estigmergia humana, donde lo escrito anteriormente inspirara otros desarrollos? (Zheng et al, 2023) Así, si echamos un vistazo a cómo funcionan las empresas, podríamos establecer que las organizaciones, habitualmente, utilizan señales entre ellas para comunicarse, consolidándose así un sistema semiótico propio.
Pueden usar señales visuales como señales de advertencia (peligro, obligación, prohibición), señales de auxilio (salidas de emergencia, equipo de primeros auxilios). También pueden usar kanban (en japonés, literalmente señal), método visual de gestión del trabajo que se originó en la industria manufacturera japonesa y se ha extendido a una gran variedad de sectores, que consta de un tablero donde de manera visual se comunican entre sí los miembros de un equipo (KanbanTool, s.f). También nos encontramos con señales auditivas, como alarmas, avisos sonoros para emergencias o para señalizar el inicio o fin de actividades, y por último táctiles: a veces usadas para personas con discapacidades o para complementar otras señales.
La estigmergia humana podría modificar las conductas de grandes grupos de personas y establecer una conducta inteligente sin tener que centralizar las decisiones y, por tanto, establecer resultados óptimos.
No quiero comparar a un ser humano con un insecto, no es la idea del texto, pero: ¿hasta dónde podría llegar una gestión inteligente del espacio para obtener resultados destinados a afrontar los retos actuales?
Referencias
Ben-Ner, A., Hamann, D. J., Koepp, G., Manohar, C. U., & Levine, J. (2014). Treadmill workstations: the effects of walking while working on physical activity and work performance. PloS one, 9(2), e88620. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0088620
Gómez Barriga, M.D., Soriano Rodríguez, M.V., Ortuño Soriano, I., Toro Flores, R (2020). Preparación y administración de medicación con chalecos identificativos: impacto en la seguridad del paciente. Conocimiento Enfermero 15: 05-20. https://www.conocimientoenfermero.es/index.php/ce/article/view/194/99
KanbanTool (s.f.). The Kanban Method. https://kanbantool.com/kanban-method
Luthans, F., Kreitner, R. (2014) Modificación de la conducta organizacional. Ed. Trillas.
Schettino, M. P., y Pozueta Echvarri, J. (2008). Los espacios compartidos (Shared Space). Cuaderno de Investigación Urbanística, (59), 1-64. Instituto Juan de Herrera, Universidad Politécnica de Madrid. https://oa.upm.es/2845/2/INVE_MEM_2008_59439.pdf
Simplova (2025). Urban Planning Office Design: Modern Workspace Solutions for Productivity & Well-Being. https://simplova.ca/blogs/work-life-balance/urban-planning-office-design
Urbact (2024). Una ciudad para todos: el retorno del espacio público compartido. Recuperado el 10 de julio de 2025. https://urbact.eu/node/5724
Vergara, S. (2020). Qué es el diseño biofílico y por qué será parte de las tendencias del 2021. https://www.admagazine.com/interiorismo/que-es-diseno-biofilico-por-que-sera-tendencia-20200817-7281-articulos
Zheng, L. (Nico), Mai, F., Yan, B., & Nickerson, J. V. (2023). Stigmergy in Open Collaboration: An Empirical Investigation Based on Wikipedia. Journal of Management Information Systems, 40(3), 983–1008. https://doi.org/10.1080/07421222.2023.2229119

Explorando el poder de la Inteligencia Colectiva para construir un futuro más colaborativo e inclusivo. Busco puentes entre personas, ideas y tecnología. Innovación digital y social, divulgación científica y lucha contra pseudoterapias.
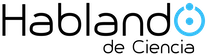
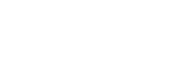

Sin comentarios