
Palabras y ciencia: Luna
 En su ausencia, ¿qué regalaría un eterno enamorado? Sin ella todo será oscuridad y la noche no nos muestra su majestuosidad, mitos como el del hombre lobo no existirían y, más importante aún, yo no podría estar escribiendo estas palabras, pues los seres humanos nunca hubiésemos aparecido sobre la faz de la tierra. Sin el embrujo de la Luna un hipotético aquelarre no podría llevarse a cabo y las reuniones de la sociedad lunar nunca ocurrieron, con lo cual su luz de conocimiento no existiría; sin ella Galileo no habría tenido su musa para explorar el firmamento (y mejorar el telescopio), ni los novios recién casados su luna miel. La Luna, nuestro satélite natural, ha sido fuente de inspiración y conocimiento, y por supuesto tiene clara influencia en nuestro idioma. Prefiero dejar que Pablo Neruda nos enaltezca con su “Oda a la belleza desnuda” en cuyo fragmento queda finamente retratada en cuerpo de mujer:
En su ausencia, ¿qué regalaría un eterno enamorado? Sin ella todo será oscuridad y la noche no nos muestra su majestuosidad, mitos como el del hombre lobo no existirían y, más importante aún, yo no podría estar escribiendo estas palabras, pues los seres humanos nunca hubiésemos aparecido sobre la faz de la tierra. Sin el embrujo de la Luna un hipotético aquelarre no podría llevarse a cabo y las reuniones de la sociedad lunar nunca ocurrieron, con lo cual su luz de conocimiento no existiría; sin ella Galileo no habría tenido su musa para explorar el firmamento (y mejorar el telescopio), ni los novios recién casados su luna miel. La Luna, nuestro satélite natural, ha sido fuente de inspiración y conocimiento, y por supuesto tiene clara influencia en nuestro idioma. Prefiero dejar que Pablo Neruda nos enaltezca con su “Oda a la belleza desnuda” en cuyo fragmento queda finamente retratada en cuerpo de mujer:
“… Tu cuerpo, en qué materia,
ágata, cuarzo, trigo,
se plasmó, fue subiendo
como el pan se levanta
de la temperatura
y señaló colinas
plateadas,
valles de un solo pétalo, dulzuras
de profundo terciopelo,
hasta quedar cuajada
la fina y firme forma femenina?
No sólo es luz que cae
sobre el mundo
lo que alarga en tu cuerpo
su nieve sofocada,
sino que se desprende
de ti la claridad como si fueras
encendida por dentro.
Debajo de tu piel vive la luna”.
Sin tener la potencia de lucifer (del latín lux “luz” y ferre “llevar” -portador de luz-), la génesis de nuestra palabra luna también hace alusión a la luz. Su brillo es la esencia de su significado. Procede del latín luna, contracción de lucina, una forma del verbo luceo, lucere que significa precisamente ‘brillar’, ‘iluminar’. Si nos remontamos hacia los griegos, Selene es la diosa que personifica nuestro satélite. En la mitología, Selene es hermana del dios sol (Helios) y de la aurora (Eos).
Su representación corresponde a una mujer joven y hermosa que recorre el cielo montada en un carro de plata tirado por caballos. Es famosa la leyenda que cuenta que Endimión, un joven pastor de gran hermosura se encontraba descansando en el interior de una cueva después de su jornada de trabajo, mientras en el cielo Selene paseaba en su carruaje. La luz de la Luna entró en la cueva, y así Selene pudo ver al joven dormido. La diosa lo miró y, descendiendo del cielo, desde ese momento se enamoró de él. Cuando Endimión despertó miró a la brillante diosa y sucumbió a sus encantos, naciendo una gran pasión entre los dos. Para no perder nunca a su amada Endimión solicitó a Zeus el don de la eterna juventud, que lo sumió en un sueño perpetuo, del que sólo despierta para recibir a Selene. Desde entonces, Selene visita a su amante dormido en la caverna, y así nace la romántica idea de mirar (regalar) la Luna entre los amantes.
Tan importante resultó esta deidad para los griegos que inspiró el nombre de un día de la semana, hemera Selenes, es el día consagrado a la Luna, que posteriormente se transformó en lunae dies, literalmente el día de la Luna para los romanos. Sorprendentemente en otras lenguas también existe el día de la Luna, así en el inglés Monday (Monenday, y luego moon day) corresponde precisamente a ese día.
De regreso a nuestra lengua, varias palabras derivan del nombre del astro. Así, lunar es el nombre de una mancha oscura y generalmente redonda en la piel; aunque no se sabe con certeza si se llamó así porque su redondez recordaba la de la luna o porque se pensaba que el lunar era causado por el influjo de la Luna sobre la aparición de las manchas. Actualmente hemos desmitificado esta afirmación pues sabemos que los lunares se forman por la acumulación de melanina en una región de piel. También con respecto a las creencias acerca del efecto de la Luna sobre nosotros, tenemos al lunático, que es la persona que padece locura no permanente, sino por intervalos, como las fases de la Luna. El latín lunaticus se refiere al ser influenciado por los cambios lunares. Similar situación nos lleva a la muy usada expresión “estar en la Luna” para aquellas personas distraídas, cuyos pensamientos parecieran no estar en este mundo, y la leyenda del hombre lobo que se relaciona con los supuestos efectos de la Luna sobre algunas personas acosadas por una maldición. No podemos olvidar la palabra luneta que nombra al cristal ovalado que está en la parte principal de los anteojos y también a la platea del teatro, que tiene forma de media luna. En cuanto a la luna de miel, el término se refiere al primer mes (relacionado con la Luna) en el que la nueva pareja vive junta y que supone el “mes más dulce”, pues la pareja todavía está conociéndose mientras aún conserva intacta la pasión del noviazgo.
En algún momento los seres humanos dimos crédito a la idea de la existencia de habitantes en la Luna. Su nombre, correspondiendo a su etimología griega, no podía ser otro que selenitas. Incluso existe un reporte de 1835 por parte del diario New York Sun que aseguraba: “Medían metro y medio y estaban cubiertos de pelo a excepción del rostro. Era un pelo corto y lustroso color de cobre teniendo además alas compuestas de una membrana delgada y sin pelo las que con toda comodidad plegaban sobre la espalda desde lo alto de los hombros hasta las pantorrillas”.
En situaciones menos descabelladas la Luna inspiro obras literarias universales como “De la tierra a la Luna” y su continuación “Alrededor de la Luna” de Julio Verne, y cómics como “aterrizaje en la Luna” del inmortal Hergé creador de las aventuras de Tintín. Ya en la vida real, probablemente 1609 sea el año clave entre la humanidad y la Luna. En ese año Galileo apuntó su telescopio, hacia nuestro satélite natural. Lo que observó cambió en forma radical la forma de mirar la Luna. Aquella, que se consideraba lisa, resultó tener una topografía desafiante: llena de montañas, planicies y cráteres. Ese mismo telescopio sugirió la existencia de anillos alrededor de Saturno y demostró que no todo tenía por qué girar en torno a la Tierra, tal como lo había dicho años antes Copérnico. A partir de ese momento, el antiguo deseo de explorar el espacio cobró nuevos aires para la humanidad.
Solo por una casualidad del destino, en 1969, exactamente 360 años después del telescopio de Galileo, el primer ser humano, Neil Armstrong, dejó huellas sobre suelo lunar. Los titulares de los diarios de ese 21 de julio fueron alucinantes, solo comparables a la noticia de la decodificación del genoma humano y la clonación de Dolly. Pero la aventura lunar surgió en 1959, año en que la humanidad contempló por primera vez la cara de la Luna gracias a las imágenes enviadas por la sonda soviética Lunik 3 (Luna 3). Años después una de las mayores hazañas de la historia de la humanidad se materializó con las siguientes palabras: “Houston, aquí Base de la Tranquilidad. El Águila ha aterrizado”, seguida del  icónico: “Este es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad”. Neil Armstrong y Buzz Aldrin, el segundo en pisar la Luna, pasaron unas dos horas en suelo lunar admirando todo lo que sus ojos podían captar, estudiando la superficie de nuestro satélite y recogiendo muestras de rocas para analizar en Tierra. El 25 de agosto del 2012, con 82 años, y en medio de una rutinaria operación del corazón, la muerte no admitió más prórrogas y se llevó a Neil Armstrong del planeta que una vez lo aplaudió. Su fama traspasó fronteras. Sus huellas quedarán labradas para siempre en el corazón y la historia de la humanidad, y durante millones de años en la superficie de la Luna, donde no existe aire y por lo tanto no hay corrientes que las borren. Otra cita suya, no tan conocida, pero que coloca a la humanidad en su sitio correcto en el Cosmos dice: “De repente, me di cuenta de que aquel guisante diminuto, bonito y azul, era la Tierra. Levanté mi pulgar y cerré un ojo, y mi pulgar ocultó el planeta Tierra. No me sentí como un gigante. Me sentí muy, muy pequeño”. En un comunicado público, y como homenaje póstumo y eterno, los familiares de Neil sugieren: “La próxima vez que camines en una noche clara y observes a la Luna sonriéndote, piensa en Neil Armstrong y guíñale un ojo”.
icónico: “Este es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad”. Neil Armstrong y Buzz Aldrin, el segundo en pisar la Luna, pasaron unas dos horas en suelo lunar admirando todo lo que sus ojos podían captar, estudiando la superficie de nuestro satélite y recogiendo muestras de rocas para analizar en Tierra. El 25 de agosto del 2012, con 82 años, y en medio de una rutinaria operación del corazón, la muerte no admitió más prórrogas y se llevó a Neil Armstrong del planeta que una vez lo aplaudió. Su fama traspasó fronteras. Sus huellas quedarán labradas para siempre en el corazón y la historia de la humanidad, y durante millones de años en la superficie de la Luna, donde no existe aire y por lo tanto no hay corrientes que las borren. Otra cita suya, no tan conocida, pero que coloca a la humanidad en su sitio correcto en el Cosmos dice: “De repente, me di cuenta de que aquel guisante diminuto, bonito y azul, era la Tierra. Levanté mi pulgar y cerré un ojo, y mi pulgar ocultó el planeta Tierra. No me sentí como un gigante. Me sentí muy, muy pequeño”. En un comunicado público, y como homenaje póstumo y eterno, los familiares de Neil sugieren: “La próxima vez que camines en una noche clara y observes a la Luna sonriéndote, piensa en Neil Armstrong y guíñale un ojo”.
Pero la Luna también ha inspirado a otros hombres. Joseph Priestley fue un destacado científico del siglo XVIII. Suele ser considerado como el descubridor del oxígeno (otras fuentes asignan el memorable hecho a Carl Wilhelm Scheele), y el primero en reconocer su papel fundamental para los organismos vivos. Priesley era parte de una sociedad científica muy particular erigida en la ciudad de Birmingham, denominada «Sociedad Lunar». Su nombre se deriva del día de reunión de los integrantes una vez por mes, en Luna llena. La luz lunar iluminaba lo suficiente para permitir el regreso a casa después de llevarse a cabo el encuentro. Esta sociedad estuvo integrada por célebres personajes que fueron parte primordial de la revolución más importante que se llevara a cabo en el siglo XVIII, la revolución industrial. Nombres como el célebre escocés James Watt, relacionado con mejoras sustanciales en la máquina de vapor; y Erasmus Darwin, médico y poeta, abuelo de Charles Darwin, dieron impulso a esta sociedad científica cuyo principal objetivo, a decir de sus integrantes, era utilizar la ciencia para servir a la humanidad.
 No obstante, nada de lo anterior habría ocurrido si un evento catastrófico no tomaba lugar formando nuestro satélite. En una época en la cual la Tierra, y los otros planetas, estaban en formación y tratando de tomar una órbita estable en torno al Sol, una colisión monumental entre la joven Tierra y un planeta del tamaño de Marte, denominado planetésimo, causó que la Tierra desviara su eje en 23°, y formara la Luna a partir de los escombros. Los restos del planetésimo salieron de órbita del sistema solar y la tierra quedó con un acompañante permanente. Estos factores serían predominantes en la estabilización del clima terrestre y el día de 24 horas, que luego permitirían afianzar la vida en el planeta. Al inicio la Luna se encontraba mucho más cerca, con lo cual el efecto de marea era mucho mayor que hoy. Con el paso de millones de años nuestro satélite se ubicó en la posición actual, no sin dejar de afectar a las masas de agua, y muchos años después fascinar a sus habitantes planetarios inteligentes.
No obstante, nada de lo anterior habría ocurrido si un evento catastrófico no tomaba lugar formando nuestro satélite. En una época en la cual la Tierra, y los otros planetas, estaban en formación y tratando de tomar una órbita estable en torno al Sol, una colisión monumental entre la joven Tierra y un planeta del tamaño de Marte, denominado planetésimo, causó que la Tierra desviara su eje en 23°, y formara la Luna a partir de los escombros. Los restos del planetésimo salieron de órbita del sistema solar y la tierra quedó con un acompañante permanente. Estos factores serían predominantes en la estabilización del clima terrestre y el día de 24 horas, que luego permitirían afianzar la vida en el planeta. Al inicio la Luna se encontraba mucho más cerca, con lo cual el efecto de marea era mucho mayor que hoy. Con el paso de millones de años nuestro satélite se ubicó en la posición actual, no sin dejar de afectar a las masas de agua, y muchos años después fascinar a sus habitantes planetarios inteligentes.
Si a la química nos ceñimos, la Luna, y particularmente su nombre griego han dado nombre a un elemento químico: el selenio. La historia nos remonta a la Suecia de 1816, año en que los químicos Johan Gottlieb Gahn, H. P. Eggertz y Jöns Jacob Berzelius entraron en una subasta para comprar un laboratorio ubicado en el castillo de Gripsholm, en la localidad de Mariefred. Los tres químicos usaron su laboratorio para la producción de ácido sulfúrico y ácido nítrico, productos muy utilizados en la floreciente industria de la época. La fábrica de Gripsholm obtenía parte del azufre necesario para producir ácido sulfúrico de la mina sueca de Falun, la urbe más grande del reino sueco, que también producía cobre y muchos otros minerales. Entre ellos se encontraba la pirita (FeS2), uno de los más importantes minerales de hierro y azufre. El azufre que se extraía de la pirita de esta mina era impuro, y dejaba un residuo rojizo que no aparecía en otras minas. Gahn y Berzelius aislaron unos 200 kg de azufre impuro de la pirita de la mina de Falun y luego separaron, a su vez, el azufre del residuo rojizo que constituía la impureza. Consiguieron así una pequeña muestra de 3 g del polvo rojizo, que Berzelius pensó podría tratarse de un elemento muy raro descubierto unas décadas antes, el teluro. Sin embargo en 1817, y tras exámenes más detallados, Berzelius determinó que el residuo rojizo era un elemento nuevo y desconocido. La relación entre la Luna y el nuevo elemento surgió ya que se parecía muchísimo al teluro. Siendo que teluro provenía del latín tellus (tierra), Berzelius decidió bautizar al nuevo elemento con un nombre relacionado. Si el teluro era el elemento de la Tierra, el otro sería el elemento de la Luna, quedando finalmente como selenio. Eso sí, ¡atención!, este nombre no se relaciona en nada con los elementos constituyentes de la Luna, como si ocurre con el helio cuyo nombre está directamente ligado con que dicho elemento se encontró por primera vez en nuestra estrella.
 Para terminar, el selenio presenta propiedades fotoeléctricas, convirtiendo la luz en electricidad; además su conductividad eléctrica aumenta al exponerlo a la luz. Por debajo de su punto de fusión es un material semiconductor. Estas propiedades lo hicieron útil en tambores de fotocopiadoras, diodos y fotoceldas, pero poco a poco se ha ido reemplazando por otros elementos más baratos, con mejores propiedades y menos nocivos para el ambiente. Sin embargo, el selenio es un micronutriente esencial para todas las formas de vida. Se encuentra en el suelo, pero también en alimentos como los cereales, el pescado, las carnes, las lentejas, huevos y especialmente las nueces del Brasil. En nuestro cuerpo está presente en el aminoácido selenocisteína y también se puede encontrar como selenometionina, reemplazando al azufre de la cisteína y la metionina respectivamente. Paradójicamente si un ser vivo consume demasiado selenio pronto estará en problemas pues se torna tóxico. Pensando en esto, su nombre al final no resulta tan peculiar pues como lo hemos visto, al igual que la Luna, genera una notable e indisoluble influencia sobre nosotros.
Para terminar, el selenio presenta propiedades fotoeléctricas, convirtiendo la luz en electricidad; además su conductividad eléctrica aumenta al exponerlo a la luz. Por debajo de su punto de fusión es un material semiconductor. Estas propiedades lo hicieron útil en tambores de fotocopiadoras, diodos y fotoceldas, pero poco a poco se ha ido reemplazando por otros elementos más baratos, con mejores propiedades y menos nocivos para el ambiente. Sin embargo, el selenio es un micronutriente esencial para todas las formas de vida. Se encuentra en el suelo, pero también en alimentos como los cereales, el pescado, las carnes, las lentejas, huevos y especialmente las nueces del Brasil. En nuestro cuerpo está presente en el aminoácido selenocisteína y también se puede encontrar como selenometionina, reemplazando al azufre de la cisteína y la metionina respectivamente. Paradójicamente si un ser vivo consume demasiado selenio pronto estará en problemas pues se torna tóxico. Pensando en esto, su nombre al final no resulta tan peculiar pues como lo hemos visto, al igual que la Luna, genera una notable e indisoluble influencia sobre nosotros.
Alexis Hidrobo P.
Profesor Química Universidad San Francisco de Quito.
Notas: Esta entrada participa en la Edición XLV (Edición del Rh) del Carnaval de Química, cuya anfitrióna es Paula Ruiz en su blog conCIENCIAte.
Para Saber más:
- Theodore Gray. Los elementos – una exploración visual de todos los elementos que se conocen en el Universo –. Silver Dolphin en español. 2009.
- Isaac Asimov. La búsqueda de los elementos. Editorial Plaza y Janés, colección divulgación. Primera edición. Barcelona. 1986.
- Revista Muy Interesante. Año 28. Número 339.
- Alexis Hidrobo. El tamaño sí importa y otras historias con ciencia. Editorial académica española. 2012.
- http://coctel-de-ciencias.blogs.quo.es/2013/09/11/los-selenitas-tienen-alas/
- http://esmateria.com/2012/08/25/muere-neil-armstrong-el-primer-hombre-en-pisar-la-luna/
- http://eltamiz.com/2013/11/14/conoce-tus-elementos-selenio/

Invierto mi tiempo en la enseñanza de Química en la Universidad San Francisco de Quito. Además me apasiona la divulgación científica y la ciencia ficción.
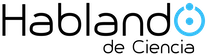
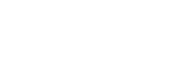





Víctor Pascual del Olmo
Publicado el 09:17h, 11 marzoAlexis como siempre escribiendo artículos impresionantes. El artículo es muy bueno!
alexis
Publicado el 15:48h, 11 marzoMuchas gracias. Fue escrito bajo la influencia de la musa (Luna) de Marzo. Un saludo.
Alexis.
Pingback:Palabras y Ciencia: Luna
Publicado el 18:56h, 11 marzo[…] Palabras y Ciencia: Luna […]
Bitacoras.com
Publicado el 21:15h, 14 marzoInformación Bitacoras.com
Valora en Bitacoras.com: En su ausencia, ¿qué regalaría un eterno enamorado? Sin ella todo será oscuridad y la noche no nos muestra su majestuosidad, mitos como el del hombre lobo no existirían y, más importante aún, yo no podría estar escribiendo es..…