
Vida de un gran pensador. Alan M. Turing IV.
 Hemos presentado tres entradas sobre los grandes logros de Alan Turing, y nos centraremos ahora en el conocimiento de la vida de este gran personaje, dejando para otra entrada siguiente su tormentoso final.
Hemos presentado tres entradas sobre los grandes logros de Alan Turing, y nos centraremos ahora en el conocimiento de la vida de este gran personaje, dejando para otra entrada siguiente su tormentoso final.
Alan nació en Inglaterra el 22 de junio de 1912, por lo que se cumple ahora el centenario, lo cual ha motivado las numerosas celebraciones en su honor. Sus padres, Julius y Ethel, eran funcionarios del Imperio Británico en la India, y pertenecían a esa clase media acomodada de la Inglaterra victoriana de principios del siglo XX. Alan fue concebido en la India, pero nació y se crió en Inglaterra, aunque sus padres, tras su nacimiento, retornaron para seguir viviendo y trabajando en aquella colonia, quedando tanto él como su hermano al cuidado de un militar retirado.
Asistió a una escuela privada donde fue un alumno atípico. Como curiosidad, en este enlace podemos ver sus calificaciones. Era mediocre en inglés y latín y mereció algunos reproches de sus profesores. Uno de ellos llegó a escribir a sus padres:
“Puedo perdonarle su caligrafía, aunque es la peor que he visto en mi vida, y trato de ver de manera tolerante sus insistentes imprecisiones y descuidos, así como lo sucio de su trabajo; pero lo que no puedo perdonarle es la estupidez de su actitud hacia las sanas discusiones del Nuevo Testamento”.
Por otra parte, Alan T uring destacó mucho en física y matemáticas. Tenía una gran facilidad para resolver los problemas, y leía por su cuenta los libros de Einstein y Eddington. Sin embargo su madre pensaba que Alan vería truncadas sus aspiraciones científicas por su mal desempeño en la escuela. Con las calificaciones obtenidas parecía improbable que Alan pudiera siquiera aspirar a ingresar a la universidad. El director de la escuela también llegó a decir: «si Turing desea ser un científico, está desperdiciando su tiempo en una escuela pública«. Esas palabras fueron casi correctas, porque Alan hubo de sufrir mucho durante su estancia en esta institución, en la que los anticuados métodos de enseñanza británicos, afortunadamente, no lograron apaciguar su curiosidad por la ciencia. Si su madre y sus profesores hubieran sabido en ese entonces que este joven indisciplinado estaba destinado a convertirse en un matemático connotado, y que un día su nombre sería pronunciado con respeto y veneración por los científicos de la computación más importantes del mundo, tal vez habrían tenido un poco más de paciencia con él.
uring destacó mucho en física y matemáticas. Tenía una gran facilidad para resolver los problemas, y leía por su cuenta los libros de Einstein y Eddington. Sin embargo su madre pensaba que Alan vería truncadas sus aspiraciones científicas por su mal desempeño en la escuela. Con las calificaciones obtenidas parecía improbable que Alan pudiera siquiera aspirar a ingresar a la universidad. El director de la escuela también llegó a decir: «si Turing desea ser un científico, está desperdiciando su tiempo en una escuela pública«. Esas palabras fueron casi correctas, porque Alan hubo de sufrir mucho durante su estancia en esta institución, en la que los anticuados métodos de enseñanza británicos, afortunadamente, no lograron apaciguar su curiosidad por la ciencia. Si su madre y sus profesores hubieran sabido en ese entonces que este joven indisciplinado estaba destinado a convertirse en un matemático connotado, y que un día su nombre sería pronunciado con respeto y veneración por los científicos de la computación más importantes del mundo, tal vez habrían tenido un poco más de paciencia con él.
Comenzó a desarrollar una fuerte afición hacia el atletismo, que continuó toda su vida, y conoció al joven Christopher Morcom, un estudiante muy inteligente y despierto que le sirvió de compañero intelectual durante una época de intensa curiosidad científica, que se vio abruptamente interrumpida por la prematura muerte de Morcom ocurrida en febrero de 1930, y que sumió a Alan en una profunda crisis. Morcom murió envenenado al comer una pera en mal estado, y eso dejó una huella profunda en Alan, quien juró completar la prometedora carrera científica que Morcom apenas había comenzado. Desde entonces continuó manteniendo una intensa actividad epistolar con la madre de Christopher.
En 1931 ingresó en el King’s College de la Universidad de Cambridge con una beca. Las cosas empezaron a ir bien para Turing, pues se graduó de la licenciatura en Matemáticas con honores en 1934. En 1935, obtuvo otra beca del King’s College por su trabajo en el teorema del límite central en probabilidad. En 1936 obtuvo el Premio Smith por su trabajo en teoría de la probabilidad, y comenzó a profundizar en el estudio del décimo problema de Hilbert, que nadie había podido resolver hasta entonces, y que ya comentamos en la entrada anterior. También continuó con la práctica de los deportes, y era frecuente que practicara remo, carreras a campo traviesa y vela en un pequeño bote. Incluso aprendió a tocar el violín, si bien nunca fue bastante diestro con el instrumento, y conocida es también su afición al ajedrez, un juego en el que tampoco era demasiado virtuoso.
En septiembre de 1936, tras la publicación de su trabajo sobre los números computables, Turing obtuvo una beca para realizar el doctorado en la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos, que en ese entonces contaba con algunas de las figuras más prominentes del mundo científico, entre ellos Kurt Gödel. Su trabajo había atraído la atención de uno de estos destacados científicos, John Von Neumann, quien le ofreció una beca en el Instituto de Estudios Avanzados. Turing, bajo la dirección de Alonzo Church, obtuvo su doctorado en matemáticas en mayo de 1938, con la memoria titulada «Systems of logic defined by ordinals«, posteriormente publicada en la serie Proceedings of the London Mathematical Society. Tras su graduación, Von Neumann le volvió a ofrecer una plaza como ayudante, pero Turing declinó esta oferta para regresar al King’s College, pese a no contar con una oferta firme de trabajo en Inglaterra. Vivió de una beca universitaria, mientras estudiaba filosofía de las matemáticas y trataba de construir una “máquina automática de cálculo”. Entre sus actividades, asistió como oyente a un curso de Wittgetstein sobre filosofía de las matemáticas, con quien tuvo frecuentes discusiones y enfrentamientos, pues el filósofo no acababa de comprender por qué en el ámbito de las matemáticas las contradicciones provocaban tan fuertes rechazos, lo que era defendido de manera vehemente por Turing.
Dejó temporalmente la vida académica poco antes del inicio de las hostilidades de la II guerra mundial, para dedicarse por completo a romper los códigos secretos alemanes codificados mediante la máquina Enigma, como también hemos analizado detenidamente en una entrada anterior, y siendo condecorado por ello.
Finalizada la guerra, Turing se dedicó por ente ro a la, entonces todavía inexistente, Ciencia de la Informática. Estaba cautivado con el potencial de la computadora que había concebido y fue contratado por el Laboratorio Nacional de Física (NPL por sus siglas en inglés) para competir con el proyecto americano EDVAC, de John von Neumann, el cual se había adelantado a Turing en la publicación de la idea de una computadora electrónica. En 1946 propuso el diseño del ACE, una Máquina de Computación Automática. Turing tuvo la visión de una computadora con memoria que implementaría las funciones aritméticas mediante programas en vez de con componentes electrónicos, y que podría desempeñar todo tipo de tareas. En dicho diseño proponía, además, añadir un registro especial donde se guardase la posición de la memoria que se estaba explorando por el programa, este registro lo denominó “puntero de pila”, y proponía aplicarlo a un nuevo concepto inventado por él, la subrutina y las bibliotecas de programas. La propuesta inicial de la máquina fue rechazada, pues el tamaño de la memoria, 1024 palabras se consideró inviable, con un costo estimado de 11,200 libras esterlinas. No obstante se desarrolló una versión reducida que constaba de 1450 válvulas de vacío.
ro a la, entonces todavía inexistente, Ciencia de la Informática. Estaba cautivado con el potencial de la computadora que había concebido y fue contratado por el Laboratorio Nacional de Física (NPL por sus siglas en inglés) para competir con el proyecto americano EDVAC, de John von Neumann, el cual se había adelantado a Turing en la publicación de la idea de una computadora electrónica. En 1946 propuso el diseño del ACE, una Máquina de Computación Automática. Turing tuvo la visión de una computadora con memoria que implementaría las funciones aritméticas mediante programas en vez de con componentes electrónicos, y que podría desempeñar todo tipo de tareas. En dicho diseño proponía, además, añadir un registro especial donde se guardase la posición de la memoria que se estaba explorando por el programa, este registro lo denominó “puntero de pila”, y proponía aplicarlo a un nuevo concepto inventado por él, la subrutina y las bibliotecas de programas. La propuesta inicial de la máquina fue rechazada, pues el tamaño de la memoria, 1024 palabras se consideró inviable, con un costo estimado de 11,200 libras esterlinas. No obstante se desarrolló una versión reducida que constaba de 1450 válvulas de vacío.
Pidió un año sabático en el que retornó al King’s College, y se dedicó a estudiar fisiología y neurología, describiendo las ideas básicas de lo que hoy se conoce como una red neuronal, así como estableciendo varios principios de la morfogénesis. Comenzó a correr largas distancias con frecuencia, sintiendo que necesitaba el ejercicio. Llegó a ganr los campeonatos de 3 y 10 millas de su club, y legó a quedar en 5o lugar en un maratón de aficionados de 1947. Turing también pudo haber estado en el equipo de atletismo que representó a Inglaterra en las Olimpiadas de 1948, de no haber sido por una lesión de la cadera que le impidió seguir compitiendo.
En 1949 fue nombrado director delegado del laboratorio de computación de la Universidad de Manchester y trabajó en el software de una de las primeras computadoras reales, la Mark I. También trabajó en el desarrollo de la cibernética, y de sus trabajos se derivan importantes conceptos de sistemas de control, estableciendo el concepto de interfaz. En ese mismo año comenzó su trabajo pionero en la teoría de la morfogénesis: la teoría del crecimiento y la forma en biología. En julio de 1951 fue elegido «Fellow» (miembro) de la Royal Society por sus importantes contribuciones científicas, y aún teniendo en cuenta que muchas de ellas todavía eran secretas.
También durante la etapa de Manchester, Turing plasmó sus ideas sobre la filosofía de las máquinas y la mente en su artículo publicado en octubre de 1950, y considerado actualmente como un clásico en Inteligencia Artificial, «Máquinas de computación e inteligencia» donde trató la cuestión de la inteligencia de una máquina, y propuso su famoso experimento, que analizamos en detalle en la primera entrada de esta serie.
Posteriormente, vendría el triste y dramático episodio de su final. pero eso, como dijimos al principio, mejor tratarlo, el tema lo merece, en la siguiente entrada.
Continuará.
Fernando Cuartero
Relacionadas
- ¿Pueden pensar las máquinas? Alan M. Turing I
- Bletchley Park y la máquina Enigma. Alan M. Turing II
- El problema de la decidibilidad Alan M. Turing III
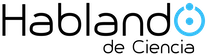
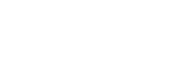


Alonso
Publicado el 17:18h, 16 eneroGracias por la informacion. Publicaremos un articulo sobre esta publicaciin.